:format(jpeg)/www.revistacromos.com.cohttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/kNigaFJlMlqFE70tSeOdMggwyws=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/VJVDBBFYGVBR5AO6VVHWIAZAFA.jpg)
La historia detrás de la Madre Laura
Jericó es un pequeño municipio del suroeste antioqueño de no más de 15.000 habitantes que hasta hace poco se distinguía por ser la cuna del carriel y del escritor Manuel Mejía Vallejo.
Pero desde diciembre del año pasado, cuando el Vaticano autorizó la canonización de la monja Laura Montoya Upegui, Jericó se ha transformado en un hervidero de turistas que no llegan precisamente a comprar carrieles o a visitar la morada del autor de La casa de las dos palmas. Quieren entrar a la capilla donde nació la Madre Laura, la ilustre hija del municipio que a partir del 12 de mayo se convierte en la primera santa nacional, el único miembro colombiano de una lista de venerables que ya sobrepasó los 6.000 nombres.
Sigue a Cromos en WhatsAppRubén Darío Agudelo, heredero de un clan familiar que lleva confeccionando carrieles hace más de sesenta años, ha tenido que diversificar sus artesanías. Entre los carrieles, cinturones, carteras y ponchos antioqueños que constituyen su venta tradicional, ofrece ahora estampas y estatuillas de la Madre Laura en los locales aledaños a la plaza principal.
Dice Rubén Darío que un fin de semana alcanzó a contar 31 buses, uno de ellos escalera, y que de ellos descendieron unas 1.700 personas con el exclusivo plan de saciar sus almas al lado de la pila de bautismo donde la Madre Laura, con unas pocas horas de nacida, recibió el agua bendita de la cristiandad el 26 de mayo de 1874, cuando el pueblo llevaba apenas 24 años de fundado y ni siquiera había sido elevado a la categoría de municipio.
“Hace ocho o nueve años no había sino unas sesenta camas –comenta Rubén Darío–. Hoy han sido inaugurados ocho hoteles y otra gran cantidad de hoteles-finca; la ocupación ya da para unas 670 personas. Y hay que esperar lo que se viene…”. Y lo que se viene puede ser descomunal. Luz Helena Naranjo, directora de Desarrollo turístico de Antioquia, calcula que el puente del 12 de mayo arribarán al menos 10.000 personas. El entusiasmo de Rubén Darío le da para suponer unas 30.000.
Desde cuando la Madre Laura fue declarada beata, paso anterior a la santificación, en 2004, Jericó se vanagloria de su pacifismo. “Hace cinco años no ocurre un homicidio”, garantiza Rubén Darío. El pueblo es tan devoto que tiene 17 iglesias sin contar la Catedral. Aun así, no se sabe si esas 17 iglesias serán suficientes para albergar a tantas almas ávidas de redención.
Sus habitantes han hecho lo que pueden para hacerles frente a las oleadas de viajeros que llegan a buscar algún favor de la Madre Laura, la milagrosa. Solo en el marco de la plaza hay tres restaurantes nuevos con capacidad para unas doscientas personas cada uno. Entre semana no tienen mucho movimiento, pero los domingos no dan abasto.
En la plaza, los niños se ofrecen de guías improvisados. Huelen los turistas a kilómetros, y se lanzan en pos de ellos para recitarles de memoria la historia de la santa y soltar datos acerca de la Catedral desde donde el obispo José Roberto López encabezará la ceremonia paralela a la canonización. Durley, alias Cachetes, un mono de rostro colorado que anda por los 12 años, tiene las cuentas claras: “La Catedral tiene trescientos mil adoquines (ladrillos blancos) y trescientos mil bocadillos (ladrillos rojos)”.
–¿Y usted los contó?
–No, eso se sabe.
Cachetes es jactancioso y asegura que un solo domingo puede ponerse hasta 50.000 pesos en su labor de guía turístico.
“La peregrinación es permanente. No hay día en que no lleguen personas a visitar el lugar donde vino al mundo la Madre Laura en busca de fortaleza espiritual”, asegura la hermana Lilia Cadavid, directora de la casa de la Madre Laura, a dos cuadras de la Catedral.
La hermana Lilia, nacida en Caramanta, Antioquia, hace 55 años recibe a los fieles en la pequeña capilla destinada a la adoración de la próxima santa. Tras una oración de bienvenida, inicia el recorrido que por estos días ningún turista quiere perderse. “Justo donde se levanta el altar –dice– nació la Madre Laura”. Y luego señala la imagen de la santa, que reposa detrás del altar, al lado izquierdo del Cristo crucificado. Debajo de la imagen, una fracción diminuta de sus huesos. “Es una reliquia de primera clase”, explica la hermana. Porque en torno a los santos hay reliquias de tres clases: la primera, los restos del cuerpo del santo; la segunda, los atuendos que vistió; y la tercera, los objetos que usó en su vida diaria.
En Jericó se pueden admirar todas. Además de la microscópica pieza ósea, en la casa natal de la Madre Laura están exhibidos los hábitos que vistió, el espejo en el que se reflejaba, los libros que leía, la silla en la que se sentaba… todos, objetos dignos de adoración y, según los devotos, de poderes sobrenaturales. “La silla tuvimos que cercarla porque la gente hacía fila para sentarse en ella, convencida de que así obtendrían la curación de sus enfermedades”.
En una de las habitaciones del museo, la hermana Lilia ya ha comenzado a colgar en las paredes una colección de placas de agradecimiento a la Madre Laura por los favores recibidos: la cura de un cáncer, el trasplante de un riñón, la recuperación de alguna infección severa. Rubén Darío asegura que a un amigo cercano de la Madre Laura lo salvó recientemente de un cáncer en la médula. “Con el humor negro que nos caracteriza, le decíamos: Ome, a vos lo que te faltan son dos algodones en las narices; pero se encomendó a la Madre Laura y hace un mes nos dijo: ya no tengo nada”. El que tenga ojos, que vea.
Los fieles de Belencito
Los devotos de la Madre están convencidos de sus milagros. Precisamente uno de ellos la hizo merecedora de la santidad. El médico Carlos Eduardo Restrepo testificó ante la Santa Sede que la intercesión de la Madre Laura lo había salvado en 2005 de una muerte segura, como consecuencia de una severa anomalía del sistema autoinmune que lo tenía enfermo desde los doce años y ya le había dañado el riñón, los músculos y el esófago. La ausencia de explicación científica para su recuperación fue suficiente para que el Vaticano aprobara el milagro.
Motivados por la experiencia del médico, los fieles acuden en masa a la Iglesia de Belencito Corazón, al borde de la Comuna 13, en Medellín, a pedir sus propios favores. Belencito no solo es la sede de la congregación Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Sena, fundada por la Madre Laura con la vocación de atender física y espiritualmente a los indígenas, sino el lugar donde reposan sus restos. Postrados sobre la tumba de la Madre, le trasmiten sus oraciones; o bien, acuden a tocar la estatua que se halla a un lado del altar, como si el roce fuera la vía de comunicación más expedita con su alma.
Todos andan pendientes de los favores que pueda ofrecerles la Madre desde el cielo. A pocos, en realidad, les importa su itinerancia por la faz de la tierra. Pocos se detienen en que quedó huérfana a los dos años de edad por el asesinato de su padre. Ni que a partir de entonces sufrió lo indecible en hogares de paso, algunas veces en los de la familia de su padre, otras en los de la familia de su madre, bien en Medellín, bien en Amalfi, en Donmatías o en San Cristóbal, o en donde pudieran darle posada, cumpliendo los más diversos oficios y casi siempre atacada por el hambre y las penalidades.
Ni que a los 16 años estuvo a cargo de ochenta locos en un manicomio, antes de poder convertirse en profesora, a los 19 años, de la Escuela Normal de Institutrices de Medellín e iniciar su verdadero apostolado: el de maestra. Ni que educó niñas en Amalfi y en Fredonia, en Santo Domingo, en Medellín y en Marinilla, entre otros pueblos, con un ímpetu que alimentaba de oraciones en busca de una señal que le permitiera saber, de una vez y para siempre, los designios de Dios para su alma. Ni que, finalmente, halló sosiego una vez se dio cuenta de que su verdadera misión era convertir infieles y, entre ellos, los más difíciles, los indígenas abandonados a su suerte en las cuevas del demonio.
Nada de esto parece ser relevante frente a su tumba. A sus adoradores les basta con saber que era buena y santa... y que hace milagros.
En el convento contiguo a la iglesia de Belencito se encuentra la habitación donde murió la Madre. Hasta hace poco tiempo, cualquiera podía pasearse alrededor de la cama, orar al pie de la cruz de madera que cuelga en la cabecera y observar de cerca los objetos íntimos que la acompañaban en sus últimos días.
Pero la devoción llevó pronto a los incautos a raspar la cruz para llevarse un pedazo de ella, o a intentar acostarse en la cama con el ánimo de recibir bendiciones. Fue necesario cubrir la cruz con un forro transparente y salvaguardar la habitación con una reja. A un lado del recinto hay una urna de cristal donde la gente deposita sus peticiones por escrito, y otra más a la entrada, donde se ofrecen las donaciones.
En esta última urna, el profesor Raúl Bastidas, un paisa incrédulo educado bajo el más estricto materialismo, depositó un buen día cierta suma de dinero, como por no dejar, cuando sintió que aquella era la única opción para curar su deteriorado pulmón. Ni los médicos daban mucha esperanza. Poco tiempo después, en su casa, dice que sintió, mientras caminaba de noche por el pasillo, un destello de luz que lo dejó paralizado. “Era una luz muy bonita combinada con un deseo de sanación”, confiesa. En pocas semanas, el pulmón se había recuperado. Ahora, dice, es un hombre convertido.
Los prodigios de la selva
La Madre Laura también experimentó milagros en carne propia. La hermana Estefanía Martínez, de 90 años, no solo ostenta el privilegio de haber conocido a la Madre en persona, sino de haberle llevado el diario de su agonía. Los últimos 22 años, la Madre se la pasó en una silla de ruedas. Afectada del hígado desde siempre, nunca pudo evitar ganar peso año tras año.
“Incluso ella escribió alguna vez –relata–, que la báscula en la que la habían pesado había superado los 200 kilos. No sé si fue una exageración, pero era muy robusta. El caso es que la Madre dormía sobre un catrecito y en un momento fue necesario subirla a una cama de clínica. Pero estaba visto que era imposible trasladarla sin ayuda. En una ocasión tuvieron que asistirla cuatro trabajadores para subirla al catre. En esas estábamos cuando llegó una hermana flaquita y pequeña, Ana Beliza, y, sin mayor preámbulo la tomó con las manos como quien carga a un bebé y la pasó a la cama. Todas nos quedamos aterradas”.
Más de una vez la Madre Laura repitió el prodigio de hacerse liviana. De niña, siendo aún delgada, cuenta que una vez fue a visitarla una amiga de la familia. Y, al verla, le vaticinó: “Pobrecita, va a ser muy gorda, no va a caber por las puertas”. Nunca supo qué había llevado a esa señora a decir lo que dijo, pero su premonición se cumplió al pie de la letra.
Sin embargo, la Madre se dio sus mañas para salvar un obstáculo que no era menor si su deseo era atravesar las montañas antioqueñas a lomo de mula. La leyenda, que tejieron quienes la acompañaron en sus continuas odiseas por la cordillera Occidental, narra que con la misma facilidad con que se caía de la mula, con igual ligereza los indígenas volvían a ponerla sobre el animal.
Llevada por una fe inquebrantable que la hizo destajar caminos, domar fieras y espantar el miedo de la selva, la Madre se fue abriendo camino no solo en Antioquia, sino en el Chocó, Santander y Cauca, motivada por una suerte de fascinación mística que la iluminó desde niña.
Y es que las manifestaciones de Dios han sido siempre impredecibles. A Moisés se le apareció en la figura de una zarza que ardía sin consumirse; y a San Pablo lo tumbó del caballo camino de Damasco. A Laura Montoya, en cambio, se le reveló en una finca de Amalfi a los siete años, mientras se entretenía viendo el ir y venir de un escuadrón de hormigas. “¡Fui como herida por un rayo, yo no sé decir más! Aquel rayo fue un conocimiento de Dios y de sus grandezas, tan hondo, tan magnífico, tan amoroso, que hoy después de tanto estudiar y aprender, no sé más de Dios que lo que supe entonces”.
Más tarde, a los 13, concentrada en los oficios en que la ocupaba su madre, sintió otro arrebato similar al de las hormigas, una comunión espiritual con Jesucristo que la dejó bañada en lágrimas. “Aquello pasó como pasa siempre con Dios, dejando huellas de su presencia, con un amor doloroso. Quedé como dueña de ese divino misterio. Ya era mío. ¡Cosa rara! Me sentía como iluminada, como en posesión de él, como encendida”.
Ese amor doloroso, que exacerbaría hasta la humillación, fue una constante a lo largo de su vida. Ya de niña se fascinaba con el martirio de los santos, y ella misma se propuso ser santa, no una cualquiera, sino “una grande santa” y, además, “pronto”. Se satisfacía con las austeridades diarias y con las afrentas ajenas y sentía una fuerte repulsión por el pecado. “Los ratos que me dejaban las tareas, me salía a las arboledas de la casa y me azotaba sin piedad. Por donde quiera buscaba mortificaciones e inventaba maceraciones, para vengarme de mí misma. Sentía deseos de destruirme porque había pecado”.
La Madre cuenta que, ya de joven, además de los múltiples momentos de éxtasis en los que se sentía arrobada por Dios, también se le aparecía el demonio, que la perseguía por reclutar alumnas para la causa de Dios. Lo describe como un animal parecido a lobo: “con cascos de mula y unos cuernos negros muy retorcidos”, al que ella, armada de la Cruz, sacaba de su habitación recalcándole que no le tenía miedo.
Todo esto lo narra la Madre en su Autobiografía, un compendio de su vida en más de 1.200 páginas en las que da cuenta de su infancia paupérrima, de su juventud apasionada, de su vocación religiosa y de su denodado empeño por socorrer las almas de los indígenas. Pero también los prodigios celestiales de los cuales fue testigo y los que ella misma propició en su aventura por conquistar el corazón de los embera-katíos, en las profundas selvas de Dabeiba, adonde llegó un buen día de 1914, en compañía de su madre y de cinco mujeres más que se contagiaron de su mística y más tarde fueron las primeras monjas de la congregación.
Dabeiba fue el origen de una misión que hoy está desplegada en varias regiones de Colombia, y además en 21 países, incluidos dos africanos: Congo y Angola. Y en Dabeiba, como en ninguna otra misión, se vio la Madre rodeada de sucesos extraordinarios que ella llamó “milagros de la misericordia de Dios”, y que sirvieron para sembrar la fe de los incrédulos indígenas. “Tengo tan hondo en mi alma el conocimiento de que Dios para dar la fe se sirve del milagro, que me fastidia que otros se asombren de estos favores”.
Ya en Guapá, Chocó, adonde había viajado antes a redimir a los embera-Chamí, fue testigo de cómo, en medio de una misa campal, las hostias levitaron desde el altar hasta posarse al pie de ella. Ahora en Dabeiba, estaba dispuesta a seguir confiando en los prodigios que a ella le parecían naturales.
El primero de ellos ocurrió a su llegada. Una plaga de langostas azotaba a las plantaciones de plátano y yuca, y los indígenas sufrían de hambre. Recelosos, retaron a la Madre para que intercediera por ellos ante Dios para eliminarla. Con la misma confianza de Moisés frente a los egipcios, la Madre le oró a Dios para que la langosta se marchara, y al otro día no hubo insecto vivo ni muerto merodeando por la vegetación.
Así, los indígenas entraban en pánico porque un aguacero amenazaba con inundarlos, y la Madre se aseguraba que ni una gota de agua los rozara mientras llovía. Luego hacía falta agua y la Madre intercedía para que lloviera. La leyenda cuenta que la Madre tenía el poder de curar las enfermedades y de apacentar a los tigres y a las culebras para que no les hicieran daño. Todo fue necesario para lograr que los indígenas recibieran el bautizo y aceptaran la caridad cristiana, una obra que hoy, 99 años después, permanece intacta. Y hay que decir: tristemente intacta, porque los milagros no fueron suficientes, ni siquiera el de la langosta bastó para quitarles el hambre, la que aún padecen.
Una misión heredada
Dabeiba, en el nororiente antioqueño, es hoy un pueblo de unos 10.000 habitantes en el casco urbano, pero que suma otros 16.000 en la zona rural, al que se llega por la vía que conduce a Apartadó. Hasta Santa Fe de Antioquia la carretera es excelente pero, a partir de ahí, la cordillera amenaza permanentemente con venirse encima y los derrumbes son habituales. En carro, el recorrido se alcanza en unas cinco horas mal andadas. No es extraño que la peregrinación de los devotos de la Madre Laura sea más bien poca.
La sede de la congregación está en un colegio regentado por las monjas Lauritas que ya sacó su primera promoción de bachilleres. Desde allí, parten periódicamente en grupos de a dos o de tres, las misioneras de la Madre Laura, hacia la selva. A veces, a unos veinte minutos a pie, en Choromandó, en el cañón de las Lloronas; o más cerca, en El Pital, donde la Madre Laura instaló la primera casa.
Pero en ocasiones visitan tambos que se hallan a varios días de caminata. La instrucción es la misma que la original: vivir como ellos, comer lo que ellos comen y asistirlos espiritualmente. Les enseñan a orar, pero también a cultivar y a hacer jabón. Los apoyan en sus empresas minúsculas, les brindan educación y guarderías, y hasta existe una casa dedicada a los niños especiales. Sin embargo, con todo y la intervención de las Lauritas, las dificultades de los indígenas siguen siendo inmensas como en el año en que la Madre llegó. Y casi todo continúa por hacer.
En contraste con Medellín y Jericó, en Dabeiba sus habitantes no hablan tanto de los milagros de la Madre, como de la bondad que han heredado sus sucesoras. Los embera-katíos no hablan mucho español, pero se hacen entender. A media lengua, Rosita Domicó|, una nonagenaria que dice haber conocido a la Madre Laura, recuerda: "Indios empelotos, Madre Laura los vistió”.
La leyenda milagrera se la han dejado a los de la capital y a los de Jericó, donde pululan los devotos en busca de sus propios favores, y donde continuarán multiplicándose cuando la Madre Laura sea canonizada. Al fin y al cabo, una santa es una santa y no es un asunto pasajero. Como dice Rubén Darío Agudelo, “una santa es para toda la vida”.

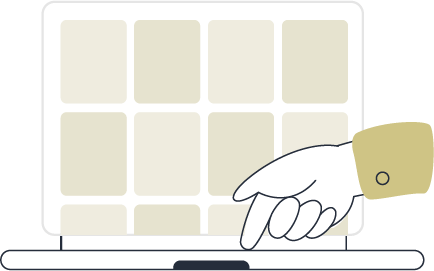
:format(jpeg)/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador.s3.amazonaws.com/public/VJVDBBFYGVBR5AO6VVHWIAZAFA.jpg)